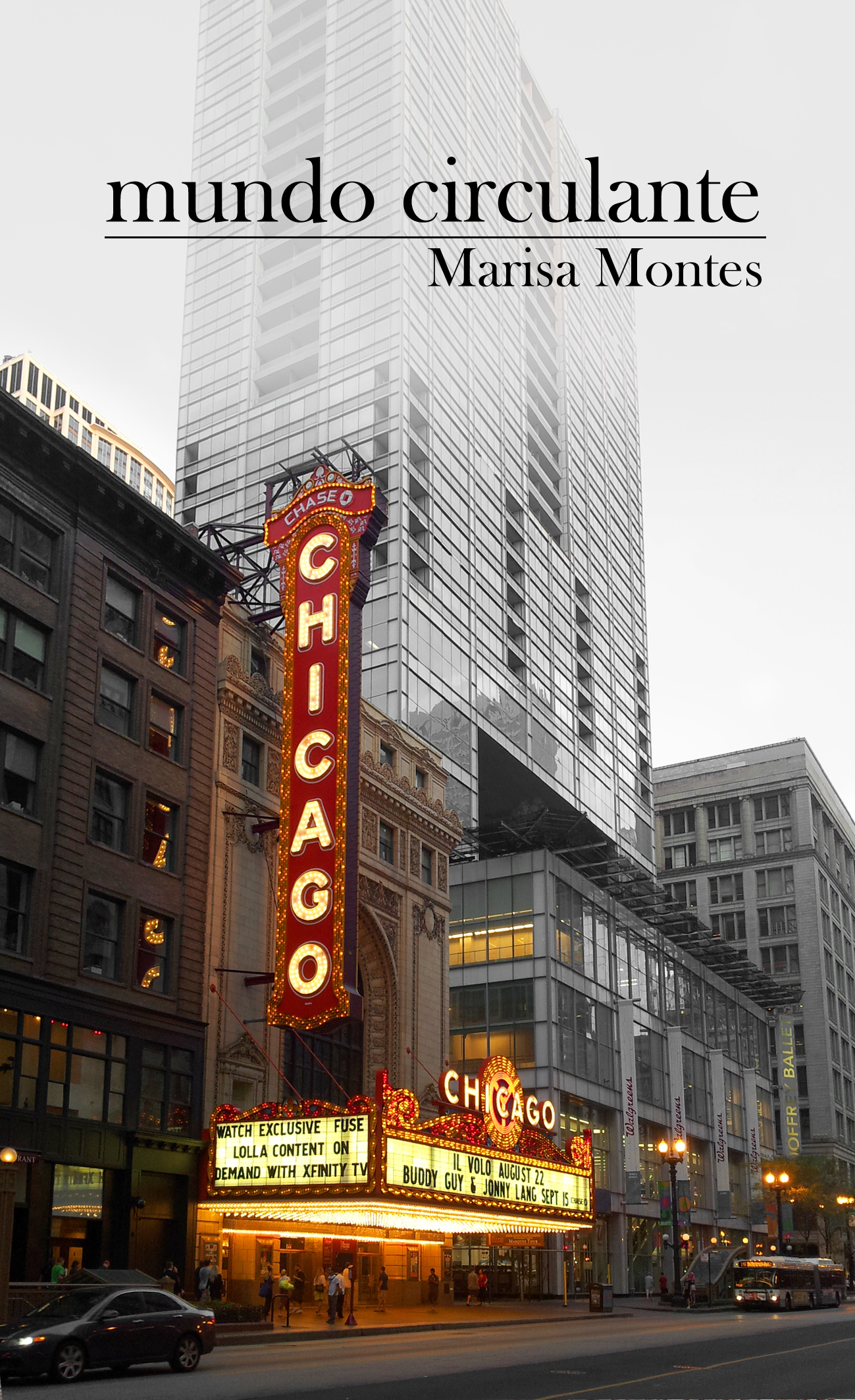Hace unos años, mi única referencia sobre la bonita Chefchaouen, en Marruecos, quedaba reducida al vago recuerdo de que una tía mía nació allí. Quizás su nacimiento en este singular pueblecito situado entre las montañas del Rif sea meramente anecdótico, pero lo cierto es que cuando lo visité sentí que alguna vinculación tenía con aquel paisaje natural y humano.
Chefchaouen –Shifshawen en árabe, Chaouen en francés- recuerda a la Alpujarra granadina, a las callejuelas sinuosas de los pueblos blancos en Málaga y Cádiz, a un pasado no muy lejano en el que los niños jugábamos en las calles, y a la costumbre andaluza de abrir las puertas de tu casa al visitante, aunque lo acabes de conocer. Algunas de estas sensaciones ya saben a añoranzas de un pasado que va distanciándonos del sentimiento de hermandad propio de los pueblos. Chaouen era como una Andalucía morisca, una reminiscencia de una época en la que aún no desconfiabas de los extraños y sabías el nombre de tus vecinos.
Éramos un grupo de ocho personas que viajábamos en dos coches particulares. Unos habían venido cruzando España desde la lejana Barcelona, y ya acusaban el cansancio de tantos kilómetros y el tedio de la carretera. Yo me incorporé en Córdoba, y los últimos integrantes, en Sevilla. En Algeciras cogimos un ferry y cruzamos el Estrecho. Fue a bordo del barco donde vivimos la primera anécdota del viaje, cuando uno de nuestros compañeros fue a echarle un ojo al coche -nunca supimos qué clase de presentimiento le movió a eso- y descubrió con sorpresa que la policía se lo estaba requisando, puesto que aquella matrícula le constaba como coche robado. Afortunadamente, llegó a tiempo antes de que se llevaran el coche del ferry, y pudo sacarlos de su error…
Una vez en Tánger, Marruecos se nos presentaba en toda su plenitud, así que el trayecto hasta Chaouen fue totalmente… auténtico. Los carteles estaban en árabe y no nos aclarábamos con aquellas carreteritas de montaña. Juan y Albert eran los que se aventuraban con el francés, y así conseguimos llegar hasta nuestro destino, deteniéndonos de vez en cuando para ver el paisaje.
El azul chillón de las paredes de Chaoen, junto con el entorno y la hospitalidad de sus gentes, nos cautivó enseguida. No quisimos ver nada más. Nos quedamos en una casa típica con grandes dormitorios donde pasábamos la noche casi todos juntos. Estaba regentada por un español muy amable, que no se enteraba de mucho porque andaba siempre aletargado por efecto de los porros. El último día tuvimos que insistir varias veces para que nos cobrara, pero a pesar de eso, acertó a pedirnos que una parte de su paga se la diésemos nosotros mismos a Fatima, la señora que cocinaba y arreglaba la casa. Decía que de su mano no aceptaba estos extras monetarios.
En Chaouen es habitual que la gente fume hachís sin esconderse. No está prohibido, y para los autóctonos es un pasatiempo habitual, además de una fuente de ingresos importante que alimenta a familias enteras. Por las calles es normal que te ofrezcan el producto, incluso los camareros de los restaurantes, tras la comida, te preguntan si quieres probarlo, como si de un chupito de orujo se tratara. Sin embargo, la sensación no es de inseguridad o de mal ambiente, sino que se da por hecho que es algo natural. En otros países nos han ofrecido droga y la experiencia ha sido totalmente diferente.
A la salida del país, sin embargo, sí que puede ser un poco incómodo. Registran los vehículos para cerciorarse de que no transportas droga, y unos perros adiestrados dan vueltas y vueltas olfateando maletero, puertas, ruedas y bajos.
Chaouen fue fundada en 1471 por Moulay Ali Ben Rachid. Considerada una ciudad santa por las montañas que la rodean, permaneció protegida contra las incursiones extranjeras y prosperó gracias a la llegada de refugiados musulmanes llegados de España. Es una ciudad alegre y sencilla que invita a pasear por su medina y a curiosear entre sus interesantes tiendecitas de alfombras, lámparas árabes y especias, que vas descubriendo mientras te adentras en el laberinto azul de sus calles estrechas y limpias, que tiñen la pendiente de las laderas de color añil. Los niños, inocentes y risueños, te siguen a todas partes y quieren jugar. Las madres te sonríen desde sus atentas posiciones, relajadas pero vigilantes, y los viejos del lugar se dan cita en la plaza del olivo centenario, donde se sientan al sol en hilera, apoyados en un bastón, y se distraen seguramente mirando a los forasteros.
No existen los ruidos típicos de las ciudades ni la incomodidad del tráfico. Chaouen es un remanso de paz sin vehículos, en el que el sonido del agua te acompaña y te lleva hasta el lavadero del pueblo, un pintoresco enclave donde cada día se reúnen las mujeres a hacer su colada como antaño, pidiéndole prestada el agua al río. Todo se encuentra camino de la fuente de Ras el Má, alrededor de la cual se fundó la ciudad.
Si se visita las zonas de telares, donde artesanos locales te abren las puertas de su taller y te muestran cómo trabajan para confeccionar sus alfombras, es posible que obsequien a las mujeres con pulseras hechas de lana. No hay que rechazarlas, se sienten insultados si no las coges. No hay por qué comprar, tampoco. Pero obviamente si hacen alguna venta se pondrán muy contentos…
Hay muchas cosas que ver, aunque el pueblo se pueda recorrer en poco tiempo de una punta hasta la otra. La alcazaba, las mezquitas y minaretes, las puertas de la ciudad, los baños, edificios neoárabes, la iglesia de san Antonio Abad y, por supuesto, sus restaurantes, que puede ser toda una explosión para los sentidos: pan de sémola, té moruno, mermeladas, queso fresco y miel, pastas, deliciosos zumos y dátiles. En las grandes gasolineras, además, se da un sorprendente fenómeno: son los mejores lugares para una buena mariscada.
Yo volvería sin pensármelo. Porque quisimos tranquilidad sin pasarnos aquellos días de manera errante, se nos quedaron muchas buenas excursiones por hacer. Pero así siempre queda la promesa de un regreso soñado.