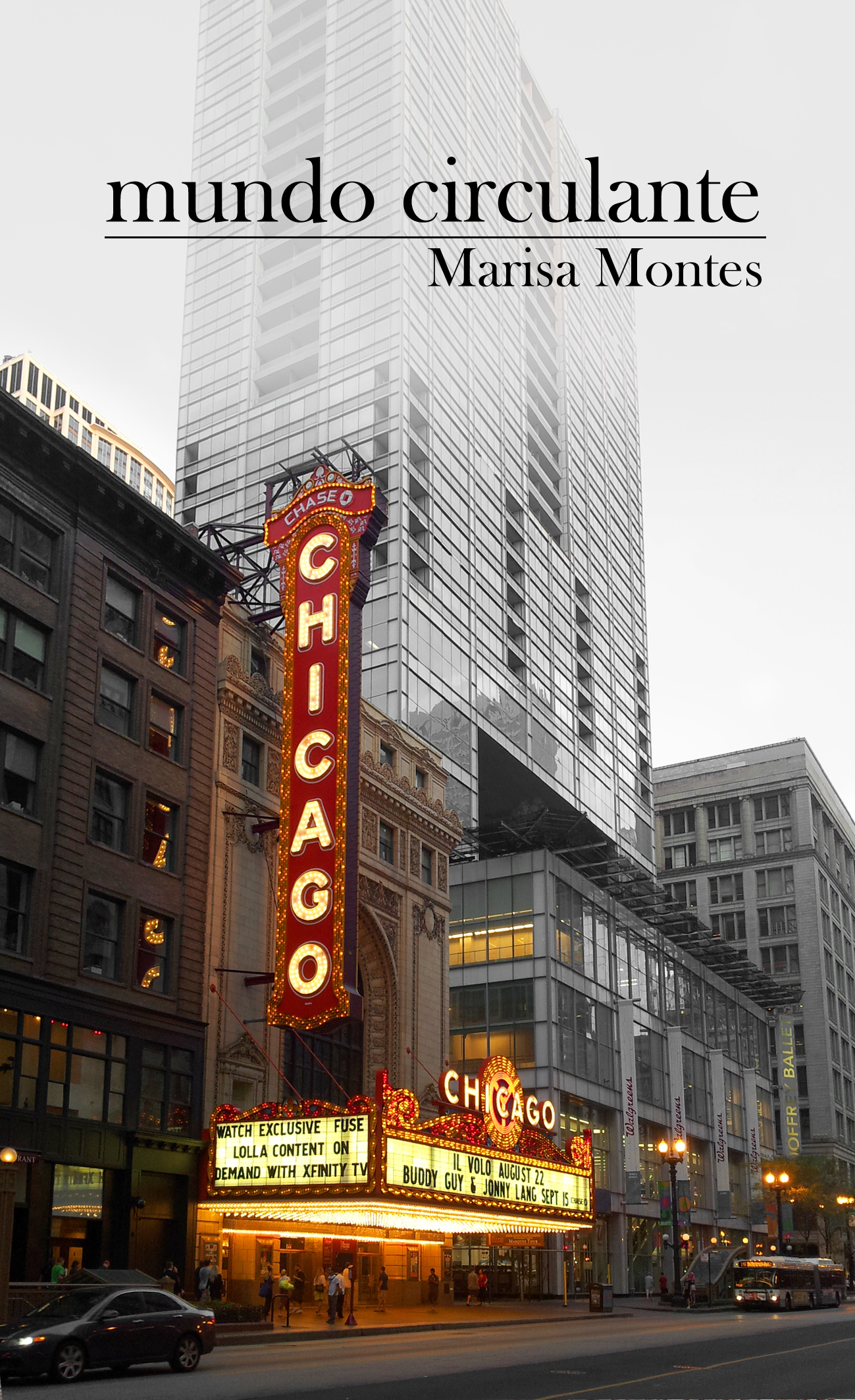El señor X es minero. Lleva toda su vida viajando al centro de la tierra en un pequeño balde en el que no puede bajar más de una persona. Se pasa todo el día solo en la montaña desnuda acompañado solamente por los perros. Sus ladridos le ponen sobre aviso. Sale con el casco puesto.
-Buenos días, señorita.
-Buenos días.
Le explico que vengo visitando las minas abandonadas, y el señor X me pone cara de pocos amigos.
-Aquí no hay minas abandonadas, señorita.
-Bueno, algunas sí. Hemos visto una del siglo XIX, que…
-Por aquí no hay ninguna abandonada, señorita. ¿Es usted española?
-Sí.
-Aquí no queremos nada con los españoles. Vienen con grandes empresas y se quedan con el agua, la luz, el teléfono. Sólo quieren la plata.
-Entiendo. Bueno, yo sólo quería información…
-Yo tengo muchas historias que podría contar, pero no tengo tiempo. Además, los periodistas le ponen a uno esquivo. Vienen, te hacen fotos y no piden ni permiso. Desde la tragedia de los 33 han venido unos cuantos.
(Yo no le he dicho que soy periodista, pero como por aquí no pasa nadie, él hace sus suposiciones. Marc se acerca. Le prometo que no le haré fotos. Tampoco le pido el nombre).
El señor X trabaja para una empresa que lo ha contratado para explotar esta mina. Un poco más arriba tiene a otro compañero, y entre los dos le van arrebatando a la tierra sus riquezas: oro, plata y cobre. Está casi siempre incomunicado, pero cada quince días puede ver a su familia, que está en Copiapó, a unos 100 kilómetros. Para hablar con ellos tiene que subir a un cerro que hay en las cercanías, y pelearse con la chica imaginaria que le sale al teléfono, que le dice, invariablemente, o que no hay cobertura, o que ponga más plata.
A unos 100 metros de profundidad, el señor X tiene agua. Lo malo es que es muy dura, y no le sirve ni para beber ni para cocinar. Pero puede regar con ella sus plantitas, un pequeño jardín que ha plantado en medio del desierto. “Es para que den un poco de vida, porque un lugar sin plantas es como un hogar sin niños”.
-¿Hay muchos mineros por aquí?
-No. Están matando a los mineros. Ya no les dejan trabajar. Seguridad de Minas no nos deja excavar y que nos ganemos la vida. Dicen que es peligroso. ¡Pero mucha más gente se mata en las carreteras!
El señor X no tenía tiempo, pero al final nos dedica más de media hora.
-Perdonen por lo de antes.
-¡No hay por qué!
Cuando ya nos estamos dando la mano para irnos, el señor X baja la voz y nos pregunta:
-Y si yo les dijera que he visto al diablo, ¿me creerían?
-Sí… ¿Lo vio?
-Eso me pareció. Regresaba con el compañero caminando al pueblo. Era noche cerrada. Fue un momento, y luego desapareció. Ninguno de los dos dijo nada, pero cuando llegamos a Inca de Oro reunimos el valor. “¿Lo viste?”, dijo mi amigo. “Lo vi”, dije yo.
El señor X dice que fue la única vez que sintió miedo. Está acostumbrado a meterse en la panza de la tierra, él solo con sus herramientas. Allá dentro, donde la oscuridad es total, puede escuchar las detonaciones de las minas vecinas. Su pequeño agujero retumba, pero él no siente miedo. Sólo aquella vez que le pareció ver al diablo cerca de Inca de Oro. Y si el diablo existe, también existe Dios.