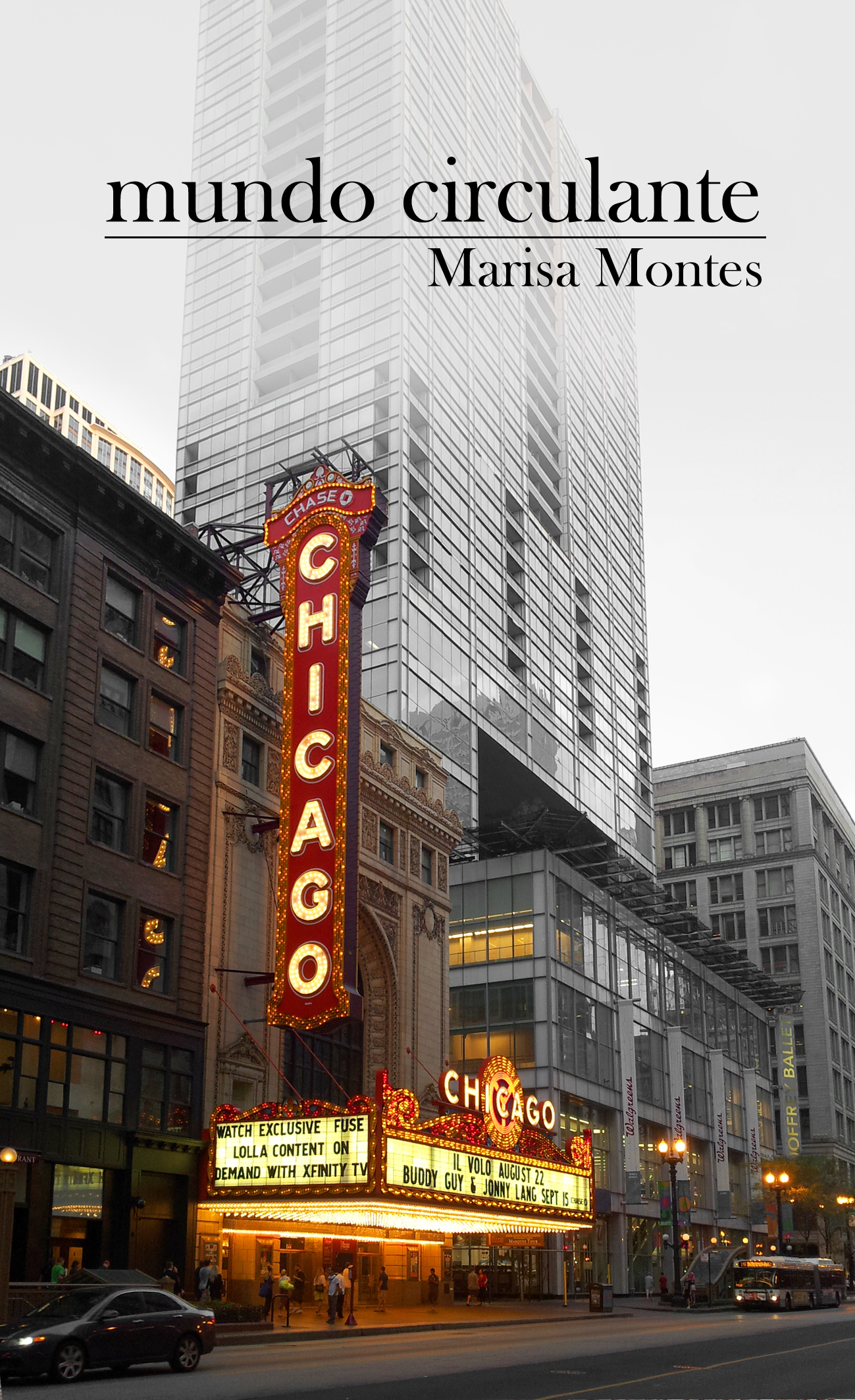Chicago es una ciudad ordenada, bastante limpia, asaltada a menudo por parques urbanos y grandes esculturas de arte en la calle, incluso instalaciones artísticas. Desde el punto de vista arquitectónico, lo mismo puedes encontrar un enorme rascacielos coronado por una catedral gótica o una mezquita que una torre -Tribune Tower- construida a base de ladrillos y otros elementos expoliados en todas partes del mundo: una piedra del Taj Mahal, un capitel romano, un ladrillo de Notre Dame… Todo es posible a golpe de talonario.
Para descansar de tanta barbarie, acompañados por el estruendo que produce el El, el tren elevado que cruza el Loop, decidimos comer en el restaurante preferido de otro célebre chicagoan junto con Al Capone: Barack Obama. Sin embargo, como suele ocurrir en los viajes, por el camino nos tropezamos con otro local italiano que nos pareció más barato, más auténtico y, lo más importante, más próximo. Entramos y nos conducen a una mesita pequeña con el mantel a cuadros rojos y blancos que me hace recordar el viaje a la Toscana. Mientras me traen mi pizza, curioseo los discos disponibles en la juke box -la máquina de música-. Tienen canciones de Sinatra, Elvis y Santana, entre otros. Un viejo pasa a mi lado cojeando y me pide permiso para apoyarse en mi brazo.
Comemos tranquilamente, prácticamente solos, mientras me fijo en las fotos colgadas en las paredes. No conozco a nadie.
Cuando salimos, Marc se distrae haciendo fotos para recordar el nombre del restaurante y se aleja un poco; yo curioseo un poco más el escaparate del bar, y en ese momento, sale una camarera a toda prisa. Se dirige a mí porque es a quien ve. “El hombre de dentro dice que entréis un momento”, creo que me dice. Dudo un segundo. Miro a Marc, que está demasiado lejos para que lo avise, y decido entrar sola. Total, si es un momento…
Sentado junto a la pared de fotografías descubro al viejo que pasó con el bastón junto a la máquina de música. “¿Sois españoles?” “Sí”, respondo. Me embarga el nerviosismo porque sé que se avecina otra conversación en inglés con mi oreja de madera como única ayuda. Instintivamente, miro a la puerta: ¿dónde está Marc?
El viejo me conduce a una foto enmarcada en la pared. Aparece él mismo con bastantes años menos junto a otro hombre. Están agarrados pasando sus brazos por el hombro del otro, y posan sonrientes. Me explica que era un amigo suyo, procedente de España, que ya ha fallecido. Fue el primer taxista español de Chicago. “A very good man”, dice, cargado de nostalgia. “Gran luchador, sensato y trabajador”. Charlamos un poco más de nuestro viaje, y tras unos cuantos consejos -“no os acerquéis a los barrios de negros, no son seguros”- me despido de él porque ya empiezo a dudar de si Marc sabrá dónde me encuentro.
Fuera, de nuevo el aire pesado y pegajoso de la tarde de Chicago. Marc me ve salir; no se inmuta. Creo que no ha notado mi ausencia… Suspiro para mis adentros y cuando llego a su altura comienzo a relatarle la historia del hombre del restaurante. Así hacemos tiempo mientras exploramos los alrededores del lago Michigan.

***
Se nos hace tarde. Tenemos que volver al motel, que está in the middle of nowhere, como dicen aquí. Cogemos el tren hasta la parada más cercana, y cuando ya nos disponemos a desconectar los sistemas para echar una cabezada, emerge del asiento de delante una cabecita. “Hi. Do you need any help?”
Un hombre joven con cara simpática nos mira, curioso, señalando el mapa que tenemos en la mano. En seguida comenzamos una conversación; nosotros estamos predispuestos y Greg, nuestro nuevo compañero de viaje, ansioso por descubrir algo más de nosotros. Cuando le explicamos nuestro propósito, Greg comienza a hacer aspavientos y a bromear preguntando que quién de los dos es el rico; en seguida lo sacamos del error cuando le informamos que nos alojamos en un motel por el que pagamos 49$ -unos 45 euros- en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Más interesado todavía, nos pregunta cuál es nuestro próximo destino después de Chicago. “Albuquerque”, contestamos. Para nuestra sorpresa, Greg estalla en sonoras carcajadas. “Really? Why Albuquerque? It’s in the middle of nowhere…”
Otra vez esa expresión. Marc y yo nos miramos, sin saber qué decir. Cuando consigue sobreponerse a su ataque histérico de risa, indaga más. “And by train?” Greg ríe cada vez con más fuerza. “Why don’t you go by plane?” Le explicamos que nos perderíamos el paisaje, pero no parece comprender el aliciente del viaje en sí mismo. En fin, lo dejamos por imposible. Optamos por reírnos con él, y así vamos matando el tiempo hasta que el tren se detiene en Wood Dale. Es nuestra parada, pero ahora no podemos despedirnos de Greg. Hace tiempo que ha desaparecido de su asiento, de la misma manera brusca y repentina que había aparecido 45 minutos antes.
***
Son las diez de la noche en la estación de Wood Dale y ya no hay ni un alma. El tren emite su característico pitido de despedida, y tras el estruendo de su marcha, todo vuelve a quedar en silencio. Es noche cerrada, y aún nos quedan seis kilómetros hasta el motel, pero ya no hay trenes ni autobuses que hagan el recorrido. Sugiero llamar a un taxi, pero desconocemos el teléfono. Marc parece meditar mientras observa cómo el único viajero que se ha bajado del tren con nosotros se marcha en una furgoneta blanca. “¡Le podríamos haber preguntado!”, pienso. Me dirijo a la estación para pedir que alguien nos llame a un taxi, pero está cerrada hasta las cinco de la mañana. Ya me veo durmiendo en un banco.
Un poco angustiada, regreso al lado de Marc, que ha descubierto una vieja cabina telefónica con una pegatina anunciando un servicio de taxi. Intentamos llamar con los dólares que nos quedan, pero es inútil. La operadora dice que hay que marcar un prefijo, o quizás es lo contrario, que no hay que marcarlo. Probamos de todas las maneras posibles hasta que nos damos por vencidos. ¿Cómo puede ser tan difícil? Quizás los móviles de tercera generación nos han convertido en auténticos analfabetos para cualquier tipo de comunicación más analógica.
Lo que me temía. Tenemos que ir andando. No me importa la distancia, ni que llevemos todo el día pateando la ciudad cubiertos de una capa pegajosa de sudor, arrastrando una mochila que en alguna ocasión ha estado a punto de tirarme de espaldas por el contrapeso. Lo que verdaderamente me inquieta es que el trayecto implica caminar en medio de una densa oscuridad, confiando -eso sí, por suerte- en los mapas de Estados Unidos que nos hemos descargado para el móvil. Un poco más animada porque Marc no ha cumplido su amenaza -“Si metes tantos libros en la mochila te encargas tú de llevarla”- y se ofrece a transportarla él, abro la marcha para asegurarme de que no me quedo rezagada.
Camino deprisa, no sé de dónde saco las fuerzas, quizás del miedo. Mientras atravesamos urbanizaciones solitarias sin alumbrado eléctrico -solamente tenemos para guiarnos la luz de la luna-, escudriño las ventanas -con banderita de Estados Unidos incorporada- por si algún yankee nos apunta con su rifle. Sé que suena irracional, pero tenemos la sensación de que nadie pasa por aquí caminando, a juzgar por la disposición de las casas, totalmente abiertas, sin setos, sin vallas, sin cortinas ni estores en las ventanas, por las que vemos a sus moradores sentados en el salón de casa, con la luz encendida y el torso desnudo. Siento que invado su propiedad privada.
No hablamos. Nos concentramos en llegar pronto a la carretera, donde mi angustia crece al comprobar que se acaba la acera y tenemos que ir por un arcén pequeñito, a oscuras y sin chaleco reflectante. Ya hace tiempo que hemos dejado atrás las últimas casas. Ahora la carretera bordea un bosque que queda a nuestra izquierda. Sale un animalillo de la espesura, nos mira fijamente y luego desaparece. Marc dice que es un gato. Yo digo que es un zorrillo.
De vez en cuando miro atrás y veo a Marc que consulta el mapa. Rezo para que no le falle su sentido de la orientación, y me encomiendo a la Holy Bible que la organización del hotel nos ha dejado tan amablemente en la mesilla de noche, mientras me vienen a la mente las risas de mi hermana cuando le explicamos el viaje que queríamos hacer. “¿A quién quieres engañar? Marisa, ¡¡que tú no eres mochilera!!”, yo me empeño en que sí, y ella venga a decir que no. Ahora este recuerdo me asalta como una cruel venganza del destino. “Al final va a tener razón”, pienso, mientras me deslumbran de nuevo los faros de un coche que pasa a toda velocidad. Cada vez que esto ocurre corremos a desplazarnos a la izquierda, caminando por el bosque, porque no nos fiamos del estrecho arcén de asfalto ni de la destreza al volante de los americanos. No nos ven hasta que no nos tienen encima, y ya se sabe que más peligroso que los bichos del bosque puede ser un conductor asustado.
Por fin la carretera llega a la altura de la autopista. Pasamos por debajo de ella, mientras sobre nuestras cabezas los motores rugen como haciendo alarde de potencia. Justo cuando las piernas me empiezan a fallar -se me ha instalado un dolor agudo en los tobillos y los riñones-, Marc proclama que el motel está delante. Levanto la cabeza y veo las luces de neón parpadeando, anunciando el final de la función.