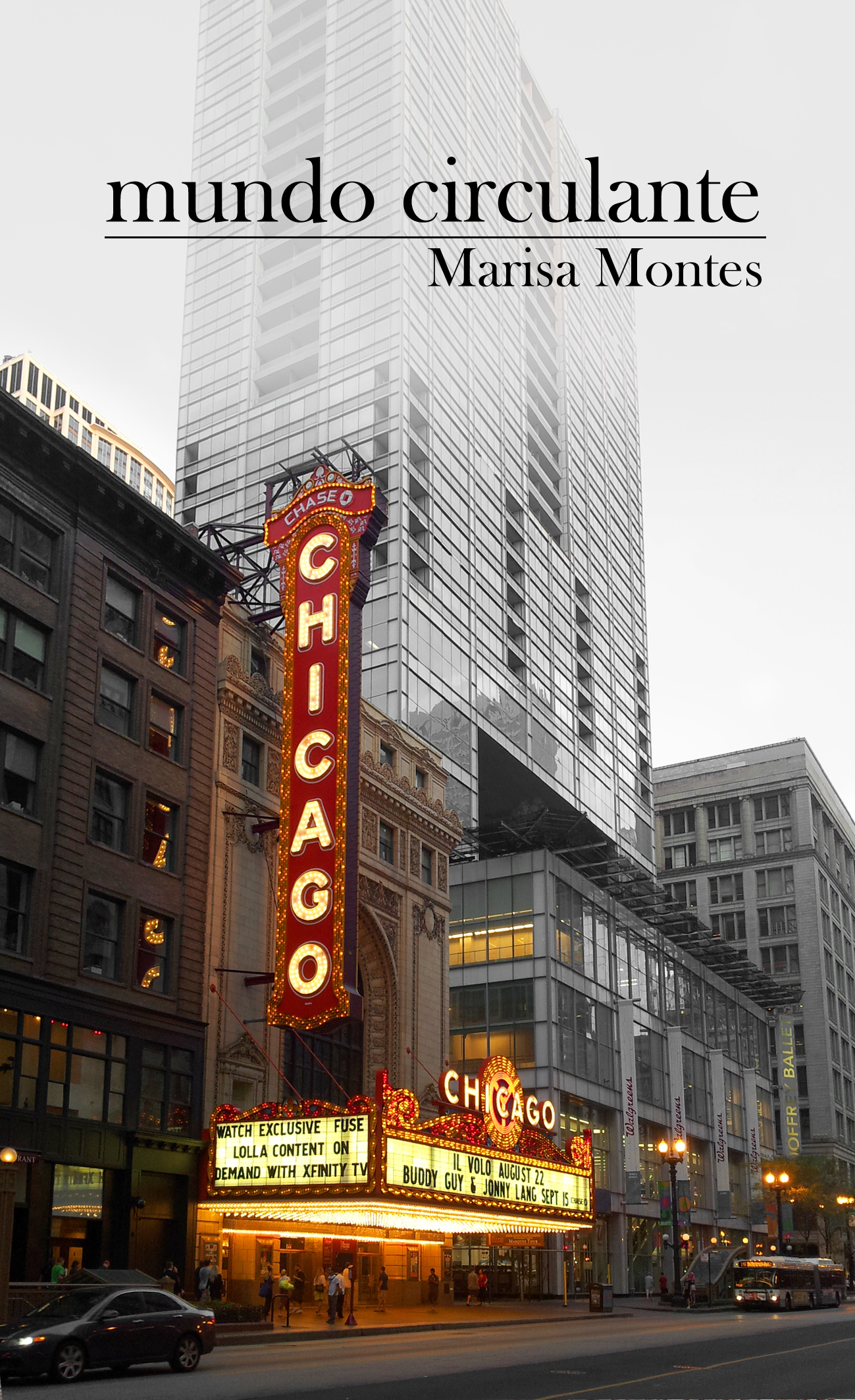Voy a contar un cuento. Existe una leyenda de origen celta, recuperada por el folklore bretón, que narra la historia de la ciudad de Ys, de la que decían que era el lugar más bello del mundo. Construida por expreso capricho de la bella princesa Dahut, que era el ojito derecho de su padre, la joven fue muy explícita con sus deseos: quería una ciudad en medio del mar. El rey la tuvo que complacer, y se construyeron cúpulas, tejados y puertas de bronce que parecían emerger de las aguas. Con el tiempo, esta magnífica ciudad se convirtió en un punto de encuentro de excesos: fiestas, bailes y lujuria, en el que la princesa jugó el papel principal, puesto que no encontró otro pasatiempo mejor que danzar cada tarde escondida tras una máscara, encandilar cada vez a un marinero y llevarlo a su alcoba. Pero la cosa no acababa aquí, sino que la princesa de bucles dorados, cual mantis religiosa que se despertarse al despuntar el alba, acababa asistiendo a la muerte de su amante, cuando la máscara negra se deslizaba de su rostro y venía a parar a la garganta del marinero, que moría asfixiado. Dahut obsequiaba al mar con cientos de cadáveres, y éste le devolvía los presentes en forma de riquezas. Hasta que un día Dahut se enamoró. Llegó a Ys un jinete desconocido, y cuando le pidió las llaves de la ciudad, la princesa no pudo negarse. Justo cuando estaba robando las llaves del cuello de su padre el rey, que dormía, una ola gigantesca se abalanzó sobre la ciudad, y este fue el principio del fin de Ys, que se llevó consigo a la princesa, pero no al rey, que logró escapar de las aguas y fundar otra ciudad. Cuentan los bretones que otra ciudad famosa por su belleza, París, se llama de este modo porque “Par Ys” en bretón significa “Como Ys”, y dicen que cuando París sea sumergida emergerá la antigua Ys…
Aunque esta misteriosa ciudad se relacione actualmente con otra localidad de la costa bretona, Pouldavid, en la bahía de Douarnenez, donde dicen que a veces el viento trae el sonido de las campanas de la vieja Ys, yo me la imagino con la apariencia del Mont Saint-Michel, porque leyendo aquella historia -que algunos explican como una metáfora del triunfo de Dios sobre el druidismo y los poderes oscuros- no se viene a la cabeza ciudad más parecida. Cuando la visité -se encuentra ya marcando la frontera entre Bretaña y Normandía– no podía creer lo que veía: una ciudad de cuento que se elevaba sobre el nivel del mar como una isla flotante y cuya vida cotidiana se regía por las mareas. Recuerdo, cuando llegamos aquel día, la silueta de sus torres esbozándose apenas a través de la neblina. Hacía un poco de frío con aquella brisa que nos traía una lluvia juguetona. Nos hicimos unas fotos con aquella estupenda aparición de fondo, una ciudad hermosa y perfecta que se completaba con la imagen idílica de unas vaquitas pastando en sus faldas.
En Bretaña las leyendas, la magia y los duendes están por todas partes, y quizás por eso los oriundos de la zona están acostumbrados a lidiar con una curiosa situación: el hecho de que, cuando sube la marea, la ciudad se rodea de mar por todas partes y, como en la leyenda, las olas barren todo, incluso los coches aparcados en la lengua de tierra que nos lleva a ella. Así nos lo avisan las señales: ojo, peligro, después de la hora X, su vehículo puede que ya no esté…
Aparte de ciudades mágicas que le echan un pulso al mar, de rocas prehistóricas y de las leyendas que cuentan las madres bretonas a sus hijos, la Bretaña francesa tiene también bosques encantados, como aquel en el que se cree que está la tumba del mago Merlín y la fuente de la eterna juventud, unos parajes por los que se evocan las historias del rey Arturo y donde dicen que se buscó -sin resultados, que sepamos- el Santo Grial. Pero además, una vuelta por estas tierras depara también importantes ciudades y enclaves pintorescos como la ajardinada Vannes, las milenarias piedras del dolmen de la isla de Gravinis, el enorme menhir de Dol-de-Bretagne o la animada y festiva Rennes.
Y dejo para el final otra ciudad que destaca por su belleza, la corsaria Saint-Malo, donde nació Chateaubriand. El que fuera pionero del romanticismo francés tampoco se libró de cuentos y leyendas. Él mismo escribió que veía pasearse a un fantasma por el castillo en el que se crió: un hombre con pata de palo seguido del fantasma de un gato. Nos fuimos de Saint-Malo sin visitar la tumba del escritor, a la que solo se puede acceder cuando baja la marea. Él lo habría encontrado de muy mal gusto, sí, aunque está acostumbrado a los desprecios. A su tumba vino un día Sartre para bajarse la bragueta y orinarse sobre su lápida en el nombre de la izquierda. Estos existencialistas…
Ver fotos.