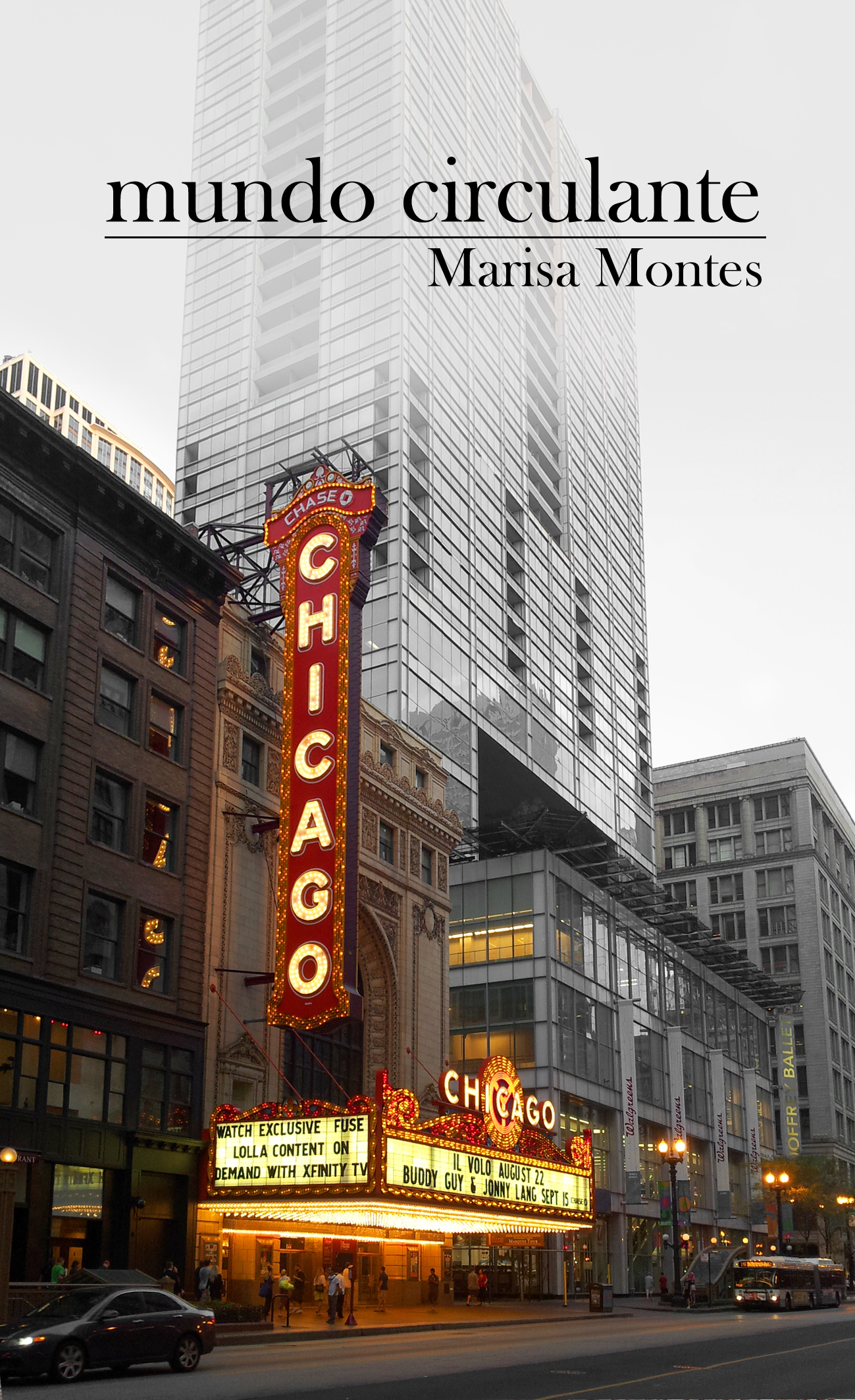Vamos montados en un tren que une Chicago con Los Ángeles. Nosotros nos bajaremos en Albuquerque, con la idea de alquilar el coche allí y empezar a hacer kilómetros. Sin querer hemos desoído los consejos del puertorriqueño del bloody mary y no lo llevamos contratado. Nuestro ordenador se ha quedado sin batería mientras hacíamos una búsqueda por internet para encontrar el coche perfecto: ¿una motorhome?, ¿una camper?, ¿un mustang descapotable? Yo soñaba con hacer este viaje a lo Thelma & Louise, con el aire caliente del agosto americano dándonos en la cara. O en Harley Davidson, parando en moteles de carretera en los que esperaba ver moteros llenos de tatuajes que nos mirarían como quien mira un reportaje del National Geographic. Pero he fantaseado demasiado, a juzgar por los precios que vemos. Es igual, ahora mi máxima preocupación es encontrar la manera de cargar el ordenador. Si no, no podré seguir con este proyecto.
El transformador que llevábamos para adaptar nuestros gadgets electrónicos a la tensión de 110 voltios de Estados Unidos ha pasado a mejor vida. Un pequeño chispazo y ¡voilà! El enchufe de mi mac sale negro negrísimo, como salido de una cartoon movie de esas que calcinarían por exigencias del guión al pobre coyote o al gato de Tom y Jerry. Esto es una auténtica desgracia para nosotros, puesto que supone prescindir del móvil y del mac, o lo que es lo mismo, decir adiós al mail, las llamadas por skype, los mapas, el libro electrónico, etc.
Aunque finalmente conseguimos comprar uno en Chicago -tras perder toda la mañana y gastarnos 50 $ , menos mal que lo compensamos cenando en modo supervivencia- a mí no me ha resuelto el problema. El mac no carga, así que me resigno a continuar mis notas escribiendo en el cuaderno que he traído desde España, just in case.
***
Llevamos 14 horas viajando en tren. Son las cuatro de la mañana y ya no puedo dormir más, como me ocurre desde que aterrizamos en Estados Unidos. Debe ser jet-lag. Aguanto aún una hora más, envidiando la capacidad de mi compañero para dormir. No puedo ver nada por la ventana y me he intentado acomodar en la butaca de todas las maneras posibles, así que a las cinco enciendo mi luz y continúo escribiendo. Marc se está despertando y con suerte podremos hacer una excursión a la cafetería, ya deben haber abierto. Descorro la cortina y aún me encuentro con otro regalo más: está amaneciendo. Es un amanecer digno de la Metro Goldwyn Mayer; un cielo anaranjado que nos acompaña hasta el Lounge Wagon.
***
El trayecto hacia el vagón-salón es, en esencia, un viaje por América. Hay hispanos, negros, jóvenes con rasgos indios, boy-scouts y el estereotipo del bohemio de turno con pinta de dormir en estaciones. No hay ejecutivos: la business class viaja en avión.
En seguida me alegro de haber venido en tren. El Lounge Wagon tiene unas cómodas mesas para escribir y unos amplios ventanales -incluso en el techo- para admirar el paisaje, que ya ha cambiado numerosas veces: desde los cultivos de trigo de Illinois -pasando por bosques, lagos, graneros, caballos, vacas, cerdos- hasta los campos interminables de Kansas. Mientras Marc admira los cultivos transgénicos, los bosques incendiados y los generadores eólicos, yo me extasío mirando cómo va cambiando la luz sobre los campos. Y me acuerdo de Dorothy de El Mago de Oz, que parece que va a salir en cualquier momento de unos de estos graneros abandonados de Kansas.
El tiempo también cambia, como en una película que hacemos avanzar con el mando a distancia. A nuestra espalda, el sol; frente a nosotros, un cielo que amenaza tormenta. Junto a la ventana, los prados verdes se mueven al compás del viento; parece un gigantesco mar verde que nos persigue. Como un tsunami.
***
El paisaje se vuelve más árido. Pasamos terrenos llanos y deshabitados. Interminables. Y, en Colorado, el tren se adentra entre montañas y bosques de robles y pinos.
Nos hemos sentado en una mesa detrás de una familia amish. Me quedo maravillada de lo pulcras que llevan sus ropas. Sin una arruga, sin una mancha. La madre y la hija llevan el cabello perfectamente recogido en los graciosos gorritos. El padre y el hijo, unas camisas impecables y los consabidos tirantes. Me miro a mí misma y a Marc. Sucios, despeinados, con cara de cansancio y camisetas arrugadas. “¿De verdad hemos hecho el mismo trayecto desde Chicago?”
Los amish rechazan la tecnología, así que los niños no muestran el menor interés por el adolescente que juega a un videojuego en la mesa de al lado. Se entretienen mirando el paisaje, señalando la ventanilla cada vez que pasamos por alguna granja, leyendo y jugando a las cartas. Así pasamos más de seis horas seguidas en este vagón con vistas panorámicas, viendo cómo cambian nuestros compañeros de viaje en las mesas circundantes. Sólo permanecemos los amish y nosotros. Ellos no nos hablan; ya tienen bastante con su mundo. Pero la mujer de vez en cuando me dedica una sonrisa, y con eso me conformo.